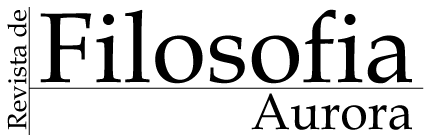Resumen
Con el objetivo de analizar los principales enunciados de la filosofía de la medicina de G. Canguilhem, el presente articulo contextualiza los aspectos axiológicos y ontológicos comprometidos en tales argumentaciones. Este propósito es conducido considerando tres grandes áreas de demarcación que permiten contextualizar el sentido y los alcances de esta filosofía: a) La relación disciplinaria que la filosofía de la medicina mantiene con los principios de la bioética, examinando el modo que estos principios poseen para amparar una discusión axiológica relativa a los problemas asociados a la vida y la enfermedad; b) El espacio filosófico-semántico abierto por los enunciados contemporáneos de la filosofía del lenguaje y su forma de considerar un conocimiento relativo a la enfermedad; c) El análisis histórico-epistemológico de la filosofía de la medicina de G.Canguilhem, enfatizando el examen de los aspectos axiológicos y ontológicos comprometidos en una visión antropológica relativa a las formas de manifestación de la vida y la enfermedad.
Palabras clave:
Filosofía de la medicina; Axiologia; Ontologia; Bioética; Filosofía del lenguaje.
Abstract
With the aim of analyzing the main statements of G. Canguilhem's philosophy of medicine, this article contextualizes the axiological and ontological aspects involved in such arguments. This purpose is conducted considering three main areas of demarcation that allow to contextualize the meaning and scope of this philosophy: a) The disciplinary relationship that the philosophy of medicine maintains with the principles of bioethics, examining the way these principles possess to shelter an axiological discussion relative to the problems associated with life and illness; b) The philosophical-semantic space opened by the contemporary statements of the philosophy of language and its way of considering a knowledge relative to illness; c) The historical-epistemological analysis of the philosophy of medicine of G. Canguilhem's philosophy of medicine, emphasizing the examination of the axiological and ontological aspects involved in an anthropological vision of the forms of manifestation of illness.
Keywords:
Philosophy of medicine; Axiology; Ontology; Bioethics; Philosophy of language.
Resumo
Com o objectivo de analisar os principais enunciados da filosofia da medicina de G. Canguilhem, este artigo contextualiza os aspectos axiológicos e ontológicos envolvidos em tais argumentos. Este objectivo é realizado através da consideração de três grandes áreas de demarcação que nos permitem contextualizar o sentido e o alcance desta filosofia: a) A relação disciplinar que a filosofia da medicina mantém com os princípios da bioética, examinando o modo como estes princípios possuem para albergar uma discussão axiológica relativa aos problemas associados à vida e à doença; b) O espaço filosófico-semântico aberto pelos enunciados contemporâneos da filosofia da linguagem e o seu modo de considerar um saber relativo à doença; c) A análise histórico-epistemológica da filosofia da medicina da filosofia da medicina de G. Canguilhem, com ênfase no exame dos aspectos axiológicos e ontológicos envolvidos numa visão antropológica das formas de manifestação da doença.
Palavras-chave:
Filosofia da medicina; Axiologia; Ontologia; Bioética; Filosofia da linguagem.
Introducción
Inscrita al interior de un extenso campo de análisis, la filosofía de la medicina de G. Canguilhem comporta una importante reflexión epistemológica y axiológica sobre los saberes construidos por la medicina, interrogando el vínculo de estos constructos con los saberes históricamente desarrollados por la bioética, y la filosofía de los cuidados (Braunstein, 2014BRAUNSTEIN, J.F. Bioéthique ou philosophie de la médicine ? Revue de Métaphysique et de morale, n. 8, 2/2014., p. 239-240). La raigambre antropológica de esta filosofía puede ser examinada considerando el contexto contemporáneo de los problemas que atañen a la filosofía de la medicina, el cual concede en su análisis, la deliberación crítica de tres aspectos: a) Los postulados éticos y normativos de la bioética, amparados en su historia a los dilemas axiológicos que la investigación médica encuentra en sus formas de intervenir la vida y actuar ante la enfermedad; b) La revisión de las tesis naturalistas relativas a las posibilidades efectivas de definición de la enfermedad, inspiradas en la filosofía analítica del lenguaje de los últimos cincuenta años del siglo XX, y su contraste argumentativo ante los enunciados normativistas; c) La observación crítica de la posición que estos estudios filosóficos mantienen ante la filosofía médica instaurada por Canguilhem, inclinada al análisis de los dogmas positivistas presentes en la organización científica de la medicina (Canguilhem, 2005CANGUILHEM, G. Le normal et le pathologique. Paris : P.U.F, 2005., p.130; Braustein, 2014, p. 242). Los preceptos que Canguilhem elabora a propósito de la medicina, organizan un tipo de antropología médica que orienta sus principios al examen de los principales dilemas asociados a la representación del individuo sano y enfermo, reubicando en un nuevo contexto las contribuciones metodológicas de la filosofía en la instauración de un saber médico referido a la enfermedad. Este tipo de filosofía médica, compromete una reflexión ética sobre la potencia de la vida en la existencia singular de cualquier individuo, sin que ello aproxime estas reflexiones a los enunciados bioéticos (Canguilhem, 1993CANGUILHEM, G. Archives du Caphés, (GC. 29.5), Éthique médicale, 1993, [Caphés, 29.5]; Braustein, 2014, p.243) La disposición conceptual de esta “antropología de la enfermedad”, se expresa de un modo extenso en la filosofía de Canguilhem, la cual es elaborada en consonancia con el neokantismo profesado por Lachelier a propósito de las acciones trascendentales del yo -única fuente de la idea de valor en el mundo- (Lachelier, 1993LACHELIER, J. Du fondement de l’induction. Paris: Pocket, 1993 [1871]., p.78), los análisis de Lagneau relativos al rol sintético e intuitivo del yo pienso (Lagneau, 1964LAGNEAU, J. Célèbres leçons et fragments. Paris: P.U.F., 1964., p.198), y las reflexiones de Alain orientadas al examen del poder del espíritu ante el conocimiento, que permite hacer de la experiencia una realidad que nuestro propio juicio realiza (Alain, 1936ALAIN. Histoire de mes pensées. Paris: Gallimard, 1936., p.261). Para Kant, la antropología debe distanciarse de los intereses de conocimiento concertados por la fisiología, preocupados de la exploración de lo que la naturaleza “hace con el hombre” (Kant, 2002KANT, I. Anthropologie du point de vue pragmatique. Paris : Vrin, 2002., p.15). Al considerar al ser humano como un ser de libre acción, la antropología en su dimensión pragmática aprecia los asuntos humanos en relación con una teoría del valor; se trata del examen de lo que se debe o se puede hacer con uno mismo. Esta libertad conduce a cada ser humano a la valoración de sus acciones, “al conocimiento del mundo que lo circunda, penetrando en él” (Kant, 2002KANT, I. Anthropologie du point de vue pragmatique. Paris : Vrin, 2002., p.16).
De un vasto alcance, estos enunciados antropológicos también se observan en el temprano interés de Canguilhem por la filosofía de Descartes, en la reflexión que esta concede al problema de la técnica y la ciencia. La técnica no debe ser concebida como una herramienta de aplicación del conocimiento científico en su exploración de la realidad. La técnica devela una teoría de la creación, una aproximación estética original, una filosofía de la experiencia humana que es potencia de creación sintética (Canguilhem, 2011aCANGUILHEM, G. “Descartes et la technique”. Écrits philosophiques et politiques, Œuvres complètes, tome I (1926-1939). Paris : Vrin, 2011a., p.497-505). Puede apreciarse que esta dimensión filosófica de la experiencia se erige como uno de los aspectos cardinales en la consideración que Canguilhem mantiene de la autonomía humana, criterio esencial de la construcción antropológica que subyace en sus tesis (2011b, p. 250; Lantéri-Laura, 1993LANTÉRI-LAURA, G. « Normal et pathologique : esquisse d’un point de vue médical ». In: Actualité de Georges Canguilhem, le normal et le pathologique. Paris : Institut synthélabo, 1993., p.45-58; Macherey, 1993MACHEREY, P. « Normas vitales et normes sociales dans L’Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique ». In: Actualité de Georges Canguilhem, le normal et le pathologique. Paris : Institut synthélabo, 1993., p.71-84). Estos aspectos, -que ubican en un primer plano a las acciones de valor que se ven comprometidas en el conocimiento-, se encuentran igualmente abordados en el conjunto de las hipótesis concernientes a la historia de las ciencias de la vida y sus conceptos (Canguilhem, 1972CANGUILHEM, G. L’idée de nature dans la théorie et la pratique médicales. Médicine de l’homme, revue du Centre catholique des médecins français, nº43, 1972.; 1988CANGUILHEM, G. La sante concept vulgaire et question philosophique. Cahiers du séminaire de philosophie n. 8 : La santé, Éditions Centre de documentation en histoire de la philosophie, 1988.; 1989CANGUILHEM, G. Les maladies. Encyclopédie philosophique universelle, L’univers philosohpique, (André Jacob, Comp.), vol. 1. Paris : P.U.F., 1989.), en las cuestiones más propiamente axiológicas asociadas a las figuras de la enfermedad y su relación con lo viviente, explicitando relevantes problemas metodológicos y éticos al interior de la medicina (Dagognet, 1997DAGOGNET, F. Georges Canguilhem, philosophie de la vie. Paris : Les empêcheurs de penser en rond, 1997.: p. 85-93). La enfermedad se convierte en la traducción de la historia de un ser viviente, la enfermedad deviene el enfermo (Canguilhem, 2011bCANGUILHEM, G. “A la gloire d’Hippocrate, père du temperament”. Écrits philosophiques et politiques, Œuvres complètes, tome I (1926-1939). Paris : Vrin, 2011b., p.249).
Considerando estos distintos aspectos, el presente artículo ordena tres secciones de análisis. La primera de ellas se titula; “La relación disciplinaria de la filosofía de la medicina con los principios bioéticos”, concentra una revisión relativa a los alcances metodológicos y axiológicos de las relaciones entre la filosofía y la medicina, estipulando sus hitos e impasses a propósito del análisis de la vida y la enfermedad. La segunda sección denominada; “El espacio filosófico semántico de la filosofía del lenguaje y su implicación en el ámbito de la enfermedad”, aborda las querellas históricamente establecidas entre los postulados normativistas y naturalistas presentes en la filosofía de la medicina en lo relativo al examen conceptual de la enfermedad. La tercera sección titulada; “G. Canguilhem; filosofía y antropología de la medicina”, considera el análisis de los factores filosóficos asociados al fundamento de una antropología del individuo sano y enfermo, elaborando un análisis crítico de las descripciones de la filosofía naturalista y normativista del último tercio del siglo XX.
La relación disciplinaria de la filosofía de la medicina con los principios bioéticos
La reflexión por la dimensión ética y moral de los procedimientos y técnicas de la biomedicina, ha sido durante el siglo XX, un ámbito crucial en la observación de los desarrollos filosóficos asociados al estudio de la vida, de la salud y la enfermedad. En términos epistemológicos, pero también metodológicos, la forma que la bioética posee para considerar los aportes que la reflexión filosófica elabora sobre los dilemas de la investigación médica, transparenta un orden no consensuado en lo relativo al valor y al lugar que debe concederse a estas reflexiones (Braunstein, 2014BRAUNSTEIN, J.F. Bioéthique ou philosophie de la médicine ? Revue de Métaphysique et de morale, n. 8, 2/2014., p.256; Le Blanc, 2014LE BLANC, G. Archéologie de la bioéthique. Revue de Métaphysique et de morale, n. 8, 2/2014., p.236-237). El aspecto nodular de estas contrariedades puede encontrarse en la concepción que Tristam Engelhardt elabora en The philosophy of Medicine (2000ENGELHARDT, T. The Philosophy of Medicine. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 2000.), obra que devela el campo extremadamente heterogéneo en el cual se sitúan las disciplinas abocadas al entendimiento de los problemas éticos y morales de la medicina. En términos metodológicos, los trabajos de Engelhardt no distinguen la reflexión filosófica de las elaboraciones y procedimientos de las distintas tradiciones disciplinares de las ciencias sociales (psicología, antropología, sociología). En estos análisis, el espacio asignado a los argumentos filosóficos conduce a que la filosofía sea convocada a desarrollar un estilo de reflexión ética y moral no exenta de discusión, en la intersección con tradiciones disciplinares que emplazan metodologías de trabajo distantes de la filosofía (los métodos estadísticos de la sociología y etnográficos de la antropología).
Las consideraciones de Engelhardt toman los enunciados filosóficos como herramientas propedéuticas útiles para determinar el marco racional de las acciones de la medicina. Estas elaboraciones, suponen la cimentación de modelos de trabajo que consideran que la filosofía de la medicina podría alojarse enteramente en el dominio de los asuntos bioéticos, sin concebir la legitimidad de estos enunciados en lo relativo a una interrogación sobre la condición humana en su conjunto (Hottois, 1999HOTTOIS, G. Essais de philosophie bioéthique et biopolitique. Paris : Vrin, 1999.).
La complejidad de estas deliberaciones muestra que los análisis de Engelhardt deben comprenderse de un modo histórico, asociados a las primeras preocupaciones bioéticas surgidas durante el siglo XX al término de la segunda guerra mundial. En este sentido, las preocupaciones bioéticas del proceso de Núremberg constituyen un acontecimiento determinante en la institución de los futuros procedimientos éticos asociados a la investigación con seres humanos (Courban, 2003COURBAN, A. « Bioéthique ». Dictionnaire d’histoire et de philosophie des sciences. Paris. P.U.F., 2003, p. 116). De modo más tardío, la declaración de Helsinki (1964) inspirada en la declaración universal de los derechos del hombre, definirá otro grupo importante de preceptos morales a considerar por este tipo de investigaciones. En 1966, las indagaciones de Henry Beecher denuncian el carácter no ético de un número importante de investigaciones biomédicas realizadas con sujetos vulnerables (personas ancianas, enfermos mentales, niños y neonatos). La denuncia de estas prácticas clínicas no sujetas a la inviolabilidad de la dignidad humana, suscita un cuestionamiento importante en el desarrollo de nuevos útiles diagnósticos y terapéuticos en diversos ámbitos de la medicina (cirugía, anestesiología, neonatología, cardiología, inmunología). De un modo histórico, los enunciados bioéticos pueden de este modo entenderse como una reacción a los avances amenazantes de la biología y la medicina, argumento que sin embargo no prescinde de contrariedades en el tono en que sus postulados erigen incógnitas a propósito de los desarrollos de la biología y la medicina. Estos podrían ser la expresión de una moratoria de retroceso ante los avances técnicos, consecuencia de una época “tecnofobica” (Dagognet, 1996DAGOGNET, F. Pour une philosophie de la maladie. Paris : Textuel, 1996., p. 83). Los debates bioéticos que pueden observarse en la actualidad relativos a las manipulaciones genéticas, constituyen en ese sentido un ejemplo, puesto que estos son una nueva etapa de los antiguos debates relativos a la optimización del hombre en el eugenismo de Francis Galton (Kevles, 1995KEVLES, D. J. Au nom de l'eugénisme. Paris: P.U.F., 1995.).
La actualidad de las preocupaciones bioéticas podrían igualmente obedecer a otro plano de inquietudes, identificadas esta vez en el desarrollo de una nueva situación moral y religiosa ante la vida, que retrotrae a determinar si el contexto bioético actual obedece a las explicitas consecuencias de una revolución biológica, o a un despertar ético relativo a la vida. La segunda de estas posibilidades, abre el acceso a los problemas de la “bioética médica” a profesionales no médicos, distantes de la medicina, que en lo relativo a estos asuntos, concentran sus orientaciones de trabajo en estudios empíricos de diversa naturaleza (Bennett; Cribb, 2003BENNET, R.; CRIBB, A. « The Relevance of Empirical Research to Bioethics ». Scratching the Surface of Bioethics. Eds. Häyry et Takala. Amsterdam-new York : Rodopi, 2003., p. 9-18). En este contexto, la filosofía permanece entendida como la disciplina que brinda los criterios racionales que deben soportar las acciones éticas de la medicina, aun si ella es considerada un tipo de reflexión que debe instituirse a partir de los datos empíricos que brindan las ciencias sociales. En esta trama, el término “bioética” realiza su aparición en 1971POTTER, V. Bioethics, Bridge to the Future. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1971. (Van Rensselaer Potter), refiriendo al conjunto de los problemas morales, sociales, jurídicos y económicos ligados al desarrollo de la biología y la medicina moderna. Para Potter, esta bioética debe adquirir un tono global, por cuanto ella se preocupa de las distintas condiciones de vida existentes en la biosfera (vegetal, animal y humana). En este nivel de abstracción y generalidad, la preocupación sobre la vida recae en el ser vivo que porta la vida, tratándose de un Ethos que se orienta a la Bios más allá de cualquier ser anónimo o singular. Para Canguilhem, la ética es la protección y la defensa del sentido y la finalidad de lo que es humano, y que no atañe exclusivamente a lo vivo en la vida humana, se trata de la humanidad del hombre, humanidad contraria a una naturaleza, siendo en consecuencia una creación de riesgos (Braunstein, 1998BRAUNSTEIN, J.F. « Entretien avec Georges Canguilhem ». In: BING, F.; BRAUNSTEIN, J. F.; ROUDINESCO, E. (éd.). Actualité de Georges Canguilhem. Le normal et le pathologique. Paris: Les Empêcheurs de penser en rond, 1998., p. 134). Las reflexiones de Van Rensselaer Potter, no amparan una filosofía que argumente de un modo crítico sobre la racionalidad de las normas instituidas para pensar los dilemas éticos de la medicina, estas conciertan una apreciación de la filosofía como un dispositivo moral.
En los diez años que trascurren entre 1960 y 1970, la filosofía se concentra en establecer una concepción de la relación médico-enfermo no sometida a los reduccionismos biologicistas imperantes en casi dos siglos de desarrollo de la medicina. Los análisis de Foucault son ilustrativos en la forma que esta crítica adquiere para analizar la mirada medica que asocia la enfermedad a una institucionalidad. De este modo se delimitan momentos y fracciones importantes al interior del Ethos médico (Foucault, 1997FOUCAULT, M. Il faut défendre la société. Paris : Seuil, 1997., p. 224-225; 2000FOUCAULT, M. Naissance de la clinique. Paris : P.U.F., 2000., p. 21-52; 2001FOUCAULT, M. Dits et écrits, Tome. II. Paris : Gallimard, 2001., p. 228-230).
Para la tradición filosófica anglosajona, la tarea reflexiva de la filosofía ante la medicina no debe ceñirse de modo alguno a la sola formulación de sus predicados morales y meta-éticos. Para Harris, la reflexión relativa a los procedimientos biomédicos y sus prácticas terapéuticas debe conducir a la filosofía a la interrogación por cómo estos procedimientos desarrollan también un valor para la existencia humana (Harris, 2004HARRIS, J. Bioethics. Oxford: University Press, 2004., p. 2-3). Harris considera que estas preocupaciones constituyen finalmente el retorno a las interrogaciones más propias de la filosofía, visibles en las observaciones de los textos hipocráticos relativos al arte de la medicina (Hipócrates, 1999HIPPOCRATE. L’art de la médicine. Paris : Flammarion, 1999, p. 70-71). Inscritas en la tradición de la medicina hipocrática, las ideas de Harris consideran la reflexión filosófica como un elemento fundamental en el análisis del saber médico y sus prácticas, destacando el esfuerzo de delimitación de una reflexión filosófica para la medicina. En este rumbo, los análisis de Foucault no se distancian de las tesis de Canguilhem, por cuanto sus trabajos concentran un examen que resalta el contexto ético, social y político de la medicina clásica (s. XVIII) y moderna (s. XIX). Los gestos oscuros que la locura torna operables en la interioridad del individuo, son también la expresión de lo que la cultura rechaza al modo de un cuerpo extraño y exterior (Foucault, 1972FOUCAULT, M. Histoire de la folie à l’âge classique. Paris : Gallimard, 1972., p. 194-198).
Sin embargo, este estilo de reflexión no es evidente para los propósitos de fundamentación moral que la bioética espera de la filosofía. Observar en las tesis filosóficas el establecimiento de un orden racional posible ante las querellas generadas por los procedimientos y técnicas de la medicina, impide observar la principal tarea que la filosofía debe mantener como agente crítico de las acciones médicas asociadas al entendimiento de la vida y la enfermedad. Esto último, en la consideración que la filosofía realiza del ser humano y su autonomía, en su capacidad de dirigir de un modo permanente la reinvención de si-mismo y de su entorno. Entendida como un dominio crítico, la filosofía transforma de este modo la discusión por los preceptos y las normas relativas a la vida, y donde esta últimas; “no se encuentran nunca de antemano determinadas” (Lecourt, 2003LECOURT, D. Humain posthumain. Paris : P.U.F., 2003., p.10).
La incidencia filosófica de la última de estas vertientes, se ve reflejada en la medicina hipocrática, cuyos procedimientos se construyen en un orden conceptual que rechaza toda función auxiliar de la filosofía como Ethos relativo a la Bios. La filosofía incide en los procedimientos prácticos que la medicina deja recaer sobre la vida (tekné) pero también organiza el orden científico de sus postulados (episteme). Los textos hipocráticos destinados al estudio de las enfermedades y a la relación que los organismos establecen con los humores y el mundo físico, atestiguan de la complejidad de estos vínculos (Hipócrates, 1991HIPPOCRATE. Sur le rire et la folie. Paris : Rivages editeur, 1991.). Similar situación es la que puede ser observada en la posterior deriva reflexiva que la filosofía establece con el trascurso de los siglos en su relación con los procedimientos y técnicas de la medicina (Descartes, 2010DESCARTES, R. Les passions de l’âme. Paris : Vrin, 2010, p.97-139; Kant, 2007KANT, I. Écrits sur le corps et l’esprit. Paris : Flammarion, 2007., p.111-126; Cabanis, 2006CABANIS, P. J. Rapports du physique et du moral de l’homme. Paris : L’Harmattan, 2006., p. 1-30). La revisión crítica de las normas que ordenan el campo de los postulados médicos referidos a la enfermedad, erige la constitución de una reflexión filosófica que observa en la medicina el dominio de un saber (Fleck, 2008FLECK, L. Genèse et développement du fait scientifique. Paris : Flammarion, 2008., p.33-41; Hill, 1962Hill, A. B. The Philosophy of the Clinical Trial. In: Statistical Methods in Clinical and Preventive Medicine. Edinburgh-London: E. & S. Livingstone, 1962., p.3-14; Gadamer, 1998GADAMER, H. G. Philosophie de la santé. Paris : Grasset, 1998., p. 43-54) articulado con los procedimientos de cuidado y con las prácticas sociales (Jaspers, 1970JASPERS, K. Essais philosophiques, philosophie et problèmes de notre temps. Paris : Payot., 1970., p.140-154; Zaner, 2004ZANER, R. Conversations on the edge. Narrative of Ethics and Illness. Washington D. C.: Georgetown University Press, 2004., p.1-15; Dagognet, 1997DAGOGNET, F. Georges Canguilhem, philosophie de la vie. Paris : Les empêcheurs de penser en rond, 1997., p.127-141). Estas diferenciaciones que abarcan al interior de la medicina el conjunto de sus postulados teóricos referidos a la vida y la enfermedad, y los procedimientos de cuidado, anticipan los postulados naturalistas que Boorse elabora durante el último tercio del siglo XX en su interés por definir la enfermedad. Al interior del naturalismo profesado por Boorse, la vida y la enfermedad son captadas en los términos de una discusión que concentra un esfuerzo de definición estricta de lo patológico.
El espacio filosófico-semántico de los estudios naturalistas de la filosofía de la medicina
En continuidad con las tesis del pensamiento analítico, C. Boorse conduce durante los años de 1970 el análisis semántico de los conceptos de salud y enfermedad. Análisis que, en el dominio de los estudios filosóficos referidos a la medicina, se inserta en el giro epistemológico de la filosofía del lenguaje (Carnap, 1956CARNAP, R. Meaning and Necessity : a Study in Semantics and Modal Logic. Chicago: University of Chicago Press, 1956.; Lycan, 2000LYCAN, W. G. Philosophy of Language : A Contemporary Introduction. New York: Routledge, 2000.; Turri, 2016TURRI, J. Knowledge and the Norm of Assertion: An Essay in philosophical science. Open Book Publishers, 2016.). El estudio filosófico de estos conceptos, adquiere un acentuado matiz lógico, cuya finalidad es la delimitación lingüística de sus sentidos, así como la incidencia de esta delimitación en el ámbito teórico, clínico y social de la enfermedad. El estudio filosófico-descriptivo de la enfermedad, se convierte en un problema de nominación, de definición y sentido. Tales distinciones, que actúan en el lenguaje, permiten fundar criterios de discriminación para comprender la significación de lo considerado patológico, resolviendo un número importante de controversias y equívocos a nivel conceptual pero también procedural. Esta veta de análisis, es la que Christopher Boorse asigna a la filosofía; el lenguaje médico-científico relativo a la enfermedad debe ser considerado en la forma que este posee para establecer la definición de los fenómenos que acompañan a la salud y la enfermedad. Inspirado en las indicaciones epistemológicas y metodológicas de Rudolf Carnap (1950CARNAP, R. Logical Foundations of Probability. Chicago: University of Chicago, 1950., p. 3-8), Boorse erige una preocupación de tipo “naturalista” (1997BOORSE, C. « A rebuttal on Health ». What is Disease ? Eds. Humber, J.M. and Almeder, R. F. Totowa :Humana Press, 1997., p. 3-134), aseverando que las distinciones conceptuales entre lo normal y lo patológico no es algo inventado; estas corresponden a una realidad factual y objetiva. Estas distinciones permiten definir los estados patológicos como estados internos del organismo que reducen su capacidad funcional por debajo de los niveles típicos de la especie (Boorse, 1977BOORSE, C. Health as a Theoretical Concept. Philosophy of science, v. 44, 1977., p.542-573). De este modo, definida como ausencia de enfermedad, la salud es la normalidad estadística del disfuncionamiento, la capacidad de cumplir con todas las funciones fisiológicas típicas. La salud se convierte de este modo en ausencia de patología, en una noción teórica independiente de todo juicio de valor (Boorse, 1977BOORSE, C. Health as a Theoretical Concept. Philosophy of science, v. 44, 1977., p. 542). Esta concepción de la salud y la enfermedad es para Boorse un saber que se organiza conforme a hipótesis y supuestos que prescinden del problema de los valores como son los enunciados funcionales de la biología. Los juicios relativos a lo patológico deben ser neutros en el plano de los valores, su identificación comporta el interés de las ciencias de la naturaleza y no de decisiones evaluativas (Boorse, 1977BOORSE, C. Health as a Theoretical Concept. Philosophy of science, v. 44, 1977., p. 543). La enfermedad es “contra-natura,” y la salud, un fenómeno perteneciente al “design” de la especie. Este “design,” es definido por Boorse como “la organización funcional interna típica de los miembros de una especie” (id. 542). El naturalismo de Boorse, constituye una elaboración teórica distante de las tesis normativistas, que asocian la comprensión de la salud y la enfermedad a un sistema axiológico-normativo antagónico a las regulaciones que operan en el organismo por medios naturales y/o biológicos. Al concentrar sus esfuerzos por distinguir el lenguaje primario de la ciencia del lenguaje ordinario, Boorse profundiza en el examen de los problemas asociados a la salud y la enfermedad utilizando el análisis semántico de los conceptos. El análisis del lenguaje primario utilizado por la ciencia para pensar la salud y la enfermedad, permitiría discriminar de mejor manera el orden de los contrastes entre una definición teórica y práctica de la enfermedad. El concepto teórico de enfermedad, corresponde a la enfermedad biológica identificada por la medicina (disease), la vertiente práctica comprende la enfermedad que es vivida y sentida por el enfermo (illness). Para Boorse, solo el concepto práctico de enfermedad posee un tenor axiológico, punto fundamental de la crítica que dirige a las vertientes normativistas. Esta distinción constituye el aspecto nodal de los análisis naturalistas expuestos por Boorse, desarrollados de un modo progresivo en distintos años. Aislando el concepto de enfermedad en su vertiente teórica (disease), es factible para el autor evitar que su definición comporte juicios de valor negativos (fenómeno indeseable), juicios sociales o terapéuticos (posibilidad de tratamiento). El desafío del análisis de conceptos, es en este sentido, un intento por evitar el relativismo de los análisis normativistas y las definiciones positivas de la salud que la confunden con la felicidad, restringiendo las posibilidades de distinción entre lo normal y lo patológico. Por otra parte, este tipo de análisis, impediría según Boorse, el abuso que en el plano social y político se realiza del vocabulario médico.
La distinción realizada por Boorse, intenta explicar que al restringir las posibilidades de definición de estos conceptos -de variados y distintos campos de aplicaciónen dos restrictivas vertientes (teórico-práctico), la definición de la enfermedad se torna factible. La distinción de Boorse mantiene la pertinencia de los argumentos del normativismo en lo que concierne al concepto práctico de la enfermedad y sus dilemas. A diferencia de la teoría, la práctica médica implica y supone la existencia de apreciaciones de valor. Sin embargo, estas distinciones no conducen a resaltar la relevancia que la experiencia clínica y terapéutica mantiene con la comprensión antropológica del individuo enfermo. La consideración de esta última dimensión, se realiza en concordancia con la investigación semántica que Boorse tiene por propósito profundizar. Las posibilidades efectivas de identificación de la enfermedad requieren en consecuencia de que el lenguaje utilizado por la medicina no confunda los interrogantes empíricos de los problemas normativos y valóricos que conciernen a los fines de la vida humana. Denominando salud a la excelencia moral, mental o física, se reúne en un solo termino una noción neutra en el plano de los valores con variadas descripciones de un ser humano ideal (Boorse, 1977BOORSE, C. Health as a Theoretical Concept. Philosophy of science, v. 44, 1977., p. 573).
Frente al naturalismo de Boorse, se encuentran los postulados “normativistas moderados” u “holísticos” de Lennart Nordenfelt, para quien los problemas concertados por la salud y la enfermedad no descansan de forma exclusiva en juicios de valor. Estos también integran aspectos descriptivos relativos a la acción de los individuos (1993NORDENFELT, L. On the Relevance and Importance of the Notion of Disease. Theoretical Medicine, n. 4, 1993., p. 15-26). Para Nordenfelt, es el individuo como un ser capaz de acción quien se encuentra en el centro de los postulados referidos a la salud. Estos enunciados gravitan de un modo relevante sobre la categoría de la “ability”, trabajada en extenso por Nordenfelt en el ejercicio de inscribir su elaboración teórica en el seno de una filosofía de la acción. Concepción que le permite desplazar las oposiciones históricamente construidas entre normativismo y naturalismo, deslizando la tensión entre normas biológicas y normas sociales. Inspirado en las ideas del filósofo finlandés I. Pörn en lo concerniente a las posibilidades de conformación de una teoría de la acción (1993, p. 295-303), Nordenfelt cree definir la salud como “la capacidad de un sujeto para realizar sus objetivos a partir de acciones concretas “(2000NORDENFELT, L. Action, Ability and Health. Essays in the Philosophy of Action and Welfare. International Library of Ethics, Law, and de New Medicine, Springer Science & Business Media, 2000., p. 93). Los actos humanos serían el reflejo de dos relaciones fundamentales: las del individuo con su medio, y las que mantiene consigo mismo. Este último elemento de la relación, daría cuenta de los objetivos que se fijan los individuos en sus acciones. La salud es un concepto intrínsecamente relacional, compuesto de tres elementos fundamentales: el agente (su capacidad de acción), sus metas y su medio. La salud es la capacidad que una persona posee en circunstancias aceptables para cumplir sus metas vitales, aquellas que son necesarias y suficientes para vivir en un bienestar mínimo y durable (welfare). La normatividad que ubica a cada viviente humano frente a metas y medios, se encuentra fundada en los términos de una intencionalidad que es propia al individuo antes que a la biología (Giroux, 2010GIROUX, E. Après Canguilhem ; définir la sante et la maladie. Paris : P.U.F., 2010., p.122-123). Los análisis que Nordenfelt mantiene del factor normativo implicado en la delimitación de lo normal y lo patológico como de la comprensión de la salud y la enfermedad, no consideran de un modo explicito los aspectos axiológicos y ontológicos asociados a la vivencia de enfermedad. Aunque estos argumentos permiten superar el tono positivista y naturalista de las investigaciones de Boorse, se mantienen alineados a una concepción normativista que filosóficamente no contempla el modo que los organismos humanos poseen para valorar la vida acorde a principios biológicos y vitales. Entre normas y principios biológicos se delinean las articulaciones entre filosofía y medicina, entre los aspectos de valor que el individuo humano comporta, y la biología como manifestación del ser vivo. Es precisamente esta dimensión normativa la que brinda al concepto de normal y de patológico su naturaleza propiamente filosófica.
G. Canguilhem; filosofía y antropología de la medicina
Examinados en un plano histórico reciente, los dilemas derivados de las elaboraciones de Van Rensselaer Potter, de Boorse y de Nordenfelt, no colman los aspectos esenciales de una discusión antropológica relativa a la medicina. La delimitación de los aspectos teóricos trabajados por estos autores para considerar una reflexión filosófica de la medicina, concentra un dominio de interés distinto al de la filosofía de Canguilhem. La variante antropológica que orienta la filosofía de Canguilhem, resalta los valores de la medicina hipocrática, conduciendo la relación entre filosofía y medicina, a un status que desborda la preocupación por una filosofía de los cuidados y un tipo de comportamiento normativo ante los progresos técnicos de la medicina. Las ideas que dan curso a los propósitos inaugurales del texto Lo normal y lo patológico, anotician de un interés por la medicina que no busca introducir nuevos baluartes metafísicos a los procedimientos de la medicina (filosofía de los cuidados), como tampoco un campo de normas exteriores a sus propias acciones (bioética). Si la medicina debe ser modificada en sus bases y procedimientos, es la propia acción de los especialistas la que debe movilizar tales transformaciones (Canguilhem, 1996, p.8). La referencia histórica de estas elaboraciones, presenta la forma en que la medicina debe abordar una escritura de unificación de la experiencia, debiendo afiliar los contrastes entre la salud y la enfermedad en referencia al individuo enfermo.
Durante el siglo V y IV a.C., el corpus hipocrático considera que la medicina y la filosofía comparten un interés común por el ser humano, aun si esta motivación se realiza por medios contrarios. La medicina no orienta sus preocupaciones al hombre ontológico, sino aquel que se revela a la mirada de un especialista de lo humano (Pigeaud, 2008PIGEAUD, J. Poétiques du corps aux origines de la médecine. Paris : Belles lettres, 2008., p. 5-6). Por una parte, se encuentra el ámbito de la práctica, primero en razón de los “hechos,” que fuerza el conocimiento de los desequilibrios y las enfermedades que afectan al cuerpo. La medicina es así un procedimiento de la tekné. Luego, el ámbito del discurso, que inserta la práctica en el contexto de una estructura narrativa que brinda una explicación para el desequilibrio de los humores en el orden de la physis. Al interior del corpus hipocrático, esta dimensión narrativa es considerada primera por orden de “derecho”, y propia de la disciplina filosófica. Que la filosofía pueda actuar como una medicina del alma, supone propósitos estrictos, como distanciar el espíritu del filósofo de los dogmatismos que perturban su entendimiento. La filosofía de los diálogos Platónicos (Platón, 1999aPLATON. Cratyle. Paris : Flammarion, 1999a., 396b; 1999bPLATON. Alcibiade. Paris : Flammarion, 1999b., 356a-357; 1998c, 133c. 131a2-3), de la filosofía estoica (Boeri, 2004BOERI, M. Los estoicos antiguos. Sobre la virtud y la felicidad. Santiago: Editorial Universitaria, 2004., Ecl. II 107-108; SVF III 366 y Ecl. II 65; SVF I 566), y de los epicúreos, evidencia esta búsqueda filosófica de la salud del alma (Epicure, 2009EPICURE. Lettre à Ménécée. Paris : Flammarion, 2009., p.191)
En el dominio de los desórdenes mentales, la psicopatología expresa las complejas aspiraciones de la filosofía para ser considerada una medicina del alma. Esta aspiración, que une estrechamente el campo disciplinar de la filosofía con el saber médico, es quebrantada durante el primer tercio del siglo XIX por el sostenido desarrollo de la anatomía y la fisiología. Los estudios anatómicos elaborados por Morgagni (2009)MORGAGNI, G.B. Sciences médicales, recherches anatomiques sur les sièges et les causes des maladies. Paris : Hachette-BNF, 2009. durante el siglo XVIII, asentados un siglo más tarde en las indagaciones de François Broussais sobre la anatomía animata (2006BROUSSAIS, F. De l’irritation et de la folie. Paris : l’Harmattan, 2006.), y las investigaciones de Xavier Bichat (1994)BICHAT, X. Recherches physiologiques sur la vie et la mort. Paris : Flammarion, 1994. sobre los tejidos del cuerpo, constituyen los principales parámetros para definir el orden de exterioridad que en lo sucesivo afecta a la filosofía. La reflexión filosófica deja de ser medicina del alma, prontamente los postulados mecanicistas del siglo XIX traducen esta concepción por medio del lenguaje de las localizaciones cerebrales y de la acción simpática de los órganos en el tejido nervioso. La filosofía transita de este modo de una interrogación sobre la medicina -percibida como una forma de pensamiento solidaria-, al cuestionamiento de una “materia extraña” de la cual pretende ser su aliado crítico (Canguilhem, 2005CANGUILHEM, G. Le normal et le pathologique. Paris : P.U.F, 2005., p. 7).
Por parte de la filosofía, dos direcciones de trabajo se extraen de esta alianza crítica: i). - La continuidad de la observación filosófica en lo relativo a los saberes que la medicina produce sobre el hombre, en sus procedimientos y técnicas; ii). - La preocupación por un tipo de medicina entendida como una relación de cuidado, vinculada de este modo a las practicas sociales (alcance social del establecimiento de diagnósticos, horizonte del acto médico). Esta última preocupación, comprende tareas propias de la filosofía moral, política y jurídica, brindando a la medicina un resorte axiológico esencial. La emergencia continua en los últimos decenios de las nuevas técnicas que acompañan la labor médica, transforman incesantemente las prácticas de cuidado, la relación médico-enfermo, y la institucionalidad del saber y el poder de la medicina. Por ello, como lo señala Delkeskamp-Hayes, una interrogación filosófica de la medicina que olvide el impacto de la evolución del saber y de las tecnologías sobre los cuestionamientos éticos, políticos y jurídicos, “omitiría una dimensión esencial de estos problemas” (1993DELKESKAMP-HAYES, C. « Is Medicine Special, and if so,What Follows ? An Attempt at Rational Reconstruction ». Sciences, Technology, and the Art of Medicine, European-American Dialogues. Eds. Delkeskamp-Hayes, Gardelle Cutter, M. Dordrecht-Boston-London : Kluwer Academic Publishers, 1993., p. 271-319). Si la medicina desea ser verdaderamente una ciencia de la persona humana, ella debe comprender los sentidos de la enfermedad, para de ese modo establecer los medios de cuidado más adecuados (Ten Have, 2000TEN HAVE, H. A. Bodies of Knowledge, Philosophical Anthropology, and Philosophy of Medicine. The Philosophy of Medicine. Ed. Engelhardt, H.T. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 2000., p. 25-26). Lo importante de observar es que estos dilemas éticos no pueden descansar en un conjunto de normas externas brindadas a la medicina como su corpus moral, pues en este cometido se entrelazan formas de control de la vida próximas a las facetas de gobierno biopolíticas (Le Blanc, 2014LE BLANC, G. Archéologie de la bioéthique. Revue de Métaphysique et de morale, n. 8, 2/2014., p. 237).
El rechazo a la reificación de la persona humana por parte del cometido organicista, expresa suficientemente las preocupaciones de G. Canguilhem por acordar un sentido a la vivencia de la enfermedad (Illness). Este tipo de filosofía médica, concede un lugar relevante al concepto de “cuerpo subjetivo,” realidad que la medicina solo concibe por medio de expresiones en tercera persona (Canguilhem, 2002CANGUILHEM, G. Écrits sur la médecine. Paris : Le Seuil, 2002., p. 63-64; Spiker, 1975SPICKER, S. F. The live-Body as Catalytic Agent: Reaction at the Interface of Medicine and philosophy. Evaluation and Explanation in the Biomedical Sciences. Eds. Engelhardt, H. T. et Spicker, S.F. Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1975., p. 181-204). No es asunto para Canguilhem hallar un método que permita reemplazar el saber médico de la enfermedad, se trata de optimizar sus alcances, teniendo en cuenta las percepciones que posee el enfermo sobre la enfermedad y las cuestiones morales que son inherentes a la procuración de los cuidados al interior de la relación médico-enfermo. Para Canguilhem, si la filosofía conserva una relación especial con la medicina, es porque ella permite que esta última extraiga elementos destinados a fortalecer su interrogación antropológica. Es sobre este último aspecto que la filosofía de la medicina de G. Canguilhem organiza un número de hipótesis relevantes. El alcance antropológico de sus estudios se encuentra dirigido a renovar una concepción relativa al ser humano, considerando el punto de vista individual y relacional, sin olvidar el de la especie como conjunto (Gordjin; Dekkers, 2009GORDJIN, B. Y.; DEKKERS, W. «Humain Nature, Medicine & Health care ». Medicine, Health care and philosophy, a European Journal, v. 12, n. 2, 2009., p. 119-178). La dimensión axiológica que se desprende de estos desarrollos, debe permitir superar los impasses disciplinarios y conceptuales que yacen en las preocupaciones bioéticas, concentradas en el fenómeno de la vida como una realidad subtancializada, sin mayor consideración respecto del cómo apreciar la potencia de la Bios en la capacidad normativa singular que cada individuo posee para dinamizarla.
A modo de ejemplo, el texto La formation du concept de réflexe aux XVIIe et XVIIIe siècles (Canguilhem, 1977CANGUILHEM, G. La formation du concept de reflexe aux XVIIe et XVIIIe siècles. Paris : Vrin, 1977.), evidencia con claridad las elaboraciones e intereses de Canguilhem ante el saber de la medicina. El análisis de la teoría cartesiana del reflejo como un principio rector de los movimientos del cuerpo, es tomado por Canguilhem como un hecho de ideología social, que se traslada en un primer tiempo a la ciencia. Esta refuerza en un segundo tiempo las tendencias sociales proclives a la automatización de las conductas humanas. La civilización contemporánea sería la ilustración de esta variante social e ideológica, por cuanto el automatismo de las reacciones motrices brindaría un valor de utilidad y de rendimiento al trabajo obrero. La dimensión social e histórica en la que puede ser analizada la teoría del reflejo, muestra que para Canguilhem, la historia de la ciencia como problematización de los conceptos, supone la primacía de lo vital y de los valores en desmedro de la sumisión de los comportamientos del ser humano a la dimensión mecánica de sus actos. De un modo histórico, para Canguilhem, el mecanicismo proviene de la sistemática intención de dominar férreamente la naturaleza y el hombre. Esta veta de análisis, referida a la historia epistemológica de los conceptos, evidencia el modo que Canguilhem posee para intentar recuperar el sentido de lo que es más esencial a la vida humana, insistiendo en una filosofía que se abre a los problemas generados en la racionalidad por las categorías del valor y el sentido. Filosofía que en este sentido nada acuerda con la preocupación moral de la bioética, atenta a conceder a la vida un comportamiento (Ethos) estrictamente normado externo al individuo singular. En su arista histórica, este tipo de epistemología que une el conocimiento a la idea de valor, se opone a los intereses de las epistemologías de la experiencia y del sujeto, representadas por las filosofías de Sartre y de Merleau-Ponty (Foucault, 2001FOUCAULT, M. Dits et écrits, Tome. II. Paris : Gallimard, 2001., p. 763-776). De este modo es como la idea de lo viviente instituye una modalidad precisa de filosofía; la de la racionalidad, de los valores y de los conceptos.
La vida humana es considerada en las posibilidades de su autonomía, en la capacidad que esta posee para imponerse a los hechos. El modo de reflexión que es organizado para pensar esta autonomía, es observable en las consideraciones históricas referidas a los procedimientos de la medicina griega (Canguilhem, 2011bCANGUILHEM, G. “A la gloire d’Hippocrate, père du temperament”. Écrits philosophiques et politiques, Œuvres complètes, tome I (1926-1939). Paris : Vrin, 2011b. [1929], p. 248-251), y en el análisis crítico concebido para contemplar los vínculos entre la ciencia y la técnica en la filosofía de Descartes (Canguilhem 2011aCANGUILHEM, G. “Descartes et la technique”. Écrits philosophiques et politiques, Œuvres complètes, tome I (1926-1939). Paris : Vrin, 2011a. [1937], p. 490-498). En el periodo inicial de su filosofía, en el ensayo titulado: Le fascisme et les paysans (Canguilhem, 2011cCANGUILHEM, G. “Le fascisme et le paysans". Écrits philosophiques et politiques, Œuvres complètes, tome I (1926-1939). Paris : Vrin, 2011c. [1935], p. 535-573), Canguilhem otorga a la libertad de la conciencia humana a su autonomía, la posibilidad de que el ser humano actúe en contraposición a la fuerza de los hechos. Este argumento ontológico contra la aceptación del fatalismo de las circunstancias, constituye el punto nodular de este ensayo político, tendiente a presentar una filosofía de la acción en ciernes. La dimensión ética de esta autonomía, es tratada junto a Planet en el Traité de logique et de morale (Canguilhem, 2011dCANGUILHEM, G. “Traité de logique et de morale”. Écrits philosophiques et politiques, Œuvres complètes, tome I (1926-1939). Paris : Vrin, 2011d. [1939], p. 644-651), texto que permite apreciar la influencia de la filosofía de Émile Chartier en gran parte de estos análisis. Una síntesis posible del tratado se concentra en las posibilidades de pensar la libertad que obra en ser humano considerándola por medio de los procedimientos que el entendimiento establece en su forma de conocer los objetos. Canguilhem no omite la faceta relevante que los juicios de valor ejercen en el entendimiento, indicando que conocer es también valorar. La inquietud por estos tempranos elementos filosóficos, trazan una preocupación por la individualidad humana que se torna determinante en el interés más tardío por la medicina (Canguilhem, 2002CANGUILHEM, G. Écrits sur la médecine. Paris : Le Seuil, 2002.). La filosofía de la medicina no puede por ello desvincularse de los problemas éticos, ontológicos y políticos de la vida humana (Le Blanc, 2002LE BLANC, G. La vie humaine. Anthropologie et biologie chez Georges Canguilhem. Paris : P.U.F., 2002.; Badiou, 1993BADIOU, A. « Y a-t-il une theorie du sujet chez Georges Canguilhem ? » Georges Canguilhem, philosophe, historien des sciences. Paris : Albin Michel, 1993. p. 265-305; Macherey, 1993MACHEREY, P. « Normas vitales et normes sociales dans L’Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique ». In: Actualité de Georges Canguilhem, le normal et le pathologique. Paris : Institut synthélabo, 1993., p. 286-295).
Las hipótesis posteriores de Canguilhem concernientes a la teoría celular (2009) y que consideran las relaciones establecidas entre los organismos vivientes y su medio, no olvidan el status autónomo conferido al ser humano. El mismo esfuerzo filosófico puede visualizarse en los criterios de valor que son convocados para establecer las distinciones entre la idea de progreso moral y de progreso científico (Canguilhem, 1994CANGUILHEM, G. Études d’histoire et de philosophie des sciences. Paris : Vrin, 1994.). Durante los años de 1966-1995, las preocupaciones de Canguilhem toman en cuenta la realidad planteada por la emergencia de los postulados cibernéticos, prestando atención a los vínculos de esta disciplina con la autorregulación de las “máquinas sociales” (2018, p. 541-553). En este mismo periodo, serán publicados artículos importantes como “Le concept et la vie” (1994, p. 335-364), profundizando alternadamente en temas relativos a la patología y la fisiología de la tiroides en el siglo XIX (id. p. 274-295). La preocupación por la idea de valor en filosofía, también es visible en los conceptos asociados a la lucha por la existencia y la selección natural (id. p.99-112), en su interés por la filosofía biológica de Comte (id. p. 81-99), y en los análisis de la medicina experimental de Claude Bernard (id. p. 127-143).
En el breviario del plan trazado en 1943 para construir la tesis del doctorado en medicina, se observa que el objetivo central del estudio concierne dos grandes líneas de investigación: a)- Las relaciones entre la ciencia y la técnica; b)- Los vínculos entre lo normal y las normas. Lo anterior, para acentuar que, junto a la racionalidad científica, es preciso convocar un tipo de saber que no sea rápidamente reducido a las solas cláusulas del pensamiento científico. No se trata para Canguilhem de renovar al conjunto de la medicina aportándole “algún tipo de metafísica” (2005, p. 8). La pretensión es contribuir a la renovación de sus conceptos metodológicos, cuya principal transformación debe ser útil para renovar un entendimiento sobre el ser humano. Conceptos tales como normatividad, medio orgánico, anomalía, valor, estado patológico, salud y enfermedad, surgen como categorías centrales del interés antropológico que recae sobre la autonomía y la libertad humana. Como hipótesis solo tangencialmente abordada, la referencia a la autonomía de la acción es captada en los primeros escritos de Canguilhem en las alusiones que realiza a la sociología alemana. Situado en las antípodas de la tradición sociológica francesa, inspirada en los desarrollos de Comte y de Durkheim (“los hechos sociales deben ser estudiados como cosas”), Canguilhem se inclina a la lectura de Max Weber (2015)WEBER, M. La domination. Paris : La découverte, 2015.. La tradición sociológica francesa que va de Comte a Durkheim, es de este modo rechazada por Canguilhem debido a la instauración en esta tradición de un pensamiento que ha olvidado el valor expreso de la individualidad, de la acción y la libertad. Un segundo punto relativo a la autonomía de la acción, son los alcances realizados a los procedimientos de la medicina moderna. Las referencias a Hipócrates y a René Alendy, evidencian las posteriores preocupaciones sobre la medicina de F. Broussais (Canguilhem, 2005CANGUILHEM, G. Le normal et le pathologique. Paris : P.U.F, 2005., p. 18-32), y de C. Bernard (Canguilhem, 1994CANGUILHEM, G. Études d’histoire et de philosophie des sciences. Paris : Vrin, 1994., p. 127-156; 1990, p. 15-32). El esfuerzo por dilucidar la naturaleza de los problemas éticos y ontológicos más esenciales de la medicina, no termina en el periodo de 1943-1966, pues los textos compilados en 1989 bajo el título de Écrits sur la médecine, nuevamente toman estos tópicos como motivo de análisis. La preocupación por la medicina entra así en el marco de un gran interrogante, este parece ser el dominio concreto de una filosofía en movimiento, que capta el poder normativo de la vida en sus relaciones con la individualidad. Son estas acciones de valor desplegadas por la actividad de la conciencia las que conducen más tardíamente a considerar la vida como un agente de poder que se vuelve oposición a todo medio. La vida es : « réactivité polarisée aux variations du milieu dans lequel elle se déploie » (Canguilhem, 2005CANGUILHEM, G. Le normal et le pathologique. Paris : P.U.F, 2005., p. 80). La elaboración metódica de una filosofía de la acción, soporta la construcción de un modelo de pensamiento que cierne sobre la vida, un poder de diferenciación, capaz de obrar de un modo activo ante las exigencias del medio. Temporalmente, para el individuo viviente, la primera de estas acciones se realiza en la adaptación a las exigencias de su medio interno. Este medio es la inaugural expresión de la resistencia ante las leyes de degradación de la vida.
Consideraciones finales
Las articulaciones entre la disciplina filosófica y la medicina sugieren momentos bien delimitados en el entendimiento de la vida y la enfermedad, ya sea enfatizando los peligros asociados al avance técnico de los procedimientos de la biomedicina, o trasparentado el espacio de las inquietudes éticas y morales dirigidas al desenvolvimiento de la vida.
La medicina se ofrece al análisis filosófico como un saber bien determinado sobre la vida y la enfermedad (disease), pero también emerge como un procedimiento técnico en la instauración de los cuidados necesarios del individuo que enferma (illness). Esta última dimensión congrega el interés público por las técnicas de la medicina, articulando este saber con las prácticas sociales (sickness). Esta faceta multidimensional de la enfermedad es la que pretende ser delimitada por la filosofía médica de Canguilhem, análisis que procura inscribir junto al saber biológico de la enfermedad, la presencia de las acciones normativas que despliega cada individuo singular. Si la consideración filosófica de Canguilhem por la medicina abarca el examen de la institucionalidad de su saber, de sus técnicas y procedimientos, es en razón de develar las distancias de esta institucionalidad con las acciones normativas que cada viviente humano cumple en su experiencia de la salud y la enfermedad. Este cometido puede designarse de antropológico por cuanto ubica el estudio de la enfermedad en coyuntura con el individuo que la padece.
Para las indagaciones bioéticas del siglo XX, la filosofía constituye el bastión racional que debe brindar el metalenguaje ético necesario para la investigación médica en sus distintos campos de especialización. Las preocupaciones bioéticas, sus acciones de cuidado y control de la vida, se aproximan a las inquietudes biopolíticas en su intento por actuar como formas de gobierno de la vida de los individuos. Para los desarrollos bioéticos la vida adquiere un valor que puede ser denominado de substantivo, desconectándose de los individuos vivientes que portan esta vida para conducirla a ámbitos tales como la biosfera o el ecosistema.
Ante la enfermedad, la justa consideración de la medicina y de la historia de la ética médica, debería preservar la relación singular entre un médico y un enfermo, dejando a cada individuo gobernar en el ámbito de sus elecciones éticas referidas a la vida y la enfermedad. Al interior de este mismo dominio de gobierno, es la medicina la que debe buscar “el fundamento de sus propias elecciones éticas” (Canguilhem, 1984, p.71). La bioética como meta-saber referido a los problemas de la ética médica, no tiene de este modo ningún lugar en la filosofía de la medicina construida por Canguilhem (Braunstein, 2014BRAUNSTEIN, J.F. Bioéthique ou philosophie de la médicine ? Revue de Métaphysique et de morale, n. 8, 2/2014., p. 256).
Por otra parte, las oposiciones epistemológicas nacidas del naturalismo y el normativismo, han insistido sobre la dimensión semántica y del valor que afecta al entendimiento de la enfermedad, olvidando el factor antropológico que debe situarse en el centro de sus querellas. La filosofía de la vida de Canguilhem es también una filosofía de la enfermedad, que introduce en sus apreciaciones un lugar destacado a la autonomía de las acción humana, variable ética indiscutible. Si conocer es valorar, una filosofía de la enfermedad es indisociable de la reflexión que cabe por el individuo que la padece, como conciencia que somete a valoración las restricciones que la enfermedad aporta en las relaciones que el ser viviente mantiene con su medio. Cuando es asunto pensar en el verdadero sentido de una filosofía médica, necesario es considerar que la capacidad de valoración, de acción y autonomía del ser vivo, indica a los procedimientos clínicos y terapéuticos de la medicina que la dimensión humana singular es el vector central en la definición y el tratamiento de la enfermedad.
Referencias
- ALAIN. Histoire de mes pensées Paris: Gallimard, 1936.
- BADIOU, A. « Y a-t-il une theorie du sujet chez Georges Canguilhem ? » Georges Canguilhem, philosophe, historien des sciences Paris : Albin Michel, 1993.
- BENNET, R.; CRIBB, A. « The Relevance of Empirical Research to Bioethics ». Scratching the Surface of Bioethics Eds. Häyry et Takala. Amsterdam-new York : Rodopi, 2003.
- BICHAT, X. Recherches physiologiques sur la vie et la mort Paris : Flammarion, 1994.
- BOERI, M. Los estoicos antiguos. Sobre la virtud y la felicidad Santiago: Editorial Universitaria, 2004.
- BOORSE, C. « A rebuttal on Health ». What is Disease ? Eds. Humber, J.M. and Almeder, R. F. Totowa :Humana Press, 1997.
- BOORSE, C. Health as a Theoretical Concept. Philosophy of science, v. 44, 1977.
- BRAUNSTEIN, J.F. Bioéthique ou philosophie de la médicine ? Revue de Métaphysique et de morale, n. 8, 2/2014.
- BRAUNSTEIN, J.F. « Entretien avec Georges Canguilhem ». In: BING, F.; BRAUNSTEIN, J. F.; ROUDINESCO, E. (éd.). Actualité de Georges Canguilhem. Le normal et le pathologique Paris: Les Empêcheurs de penser en rond, 1998.
- BROUSSAIS, F. De l’irritation et de la folie Paris : l’Harmattan, 2006.
- CABANIS, P. J. Rapports du physique et du moral de l’homme Paris : L’Harmattan, 2006.
- CANGUILHEM, G. Histoire des sciences, épistémologie (1966-1995), Œuvres complètes, tome IV. Paris : Vrin, 2018.
- CANGUILHEM, G. Résistance, philosophie biologique et histoire des sciences (1940-1965), Œuvres complètes, tome IV. Paris : Vrin, 2015.
- CANGUILHEM, G. “Descartes et la technique”. Écrits philosophiques et politiques, Œuvres complètes, tome I (1926-1939). Paris : Vrin, 2011a.
- CANGUILHEM, G. “A la gloire d’Hippocrate, père du temperament”. Écrits philosophiques et politiques, Œuvres complètes, tome I (1926-1939). Paris : Vrin, 2011b.
- CANGUILHEM, G. “Le fascisme et le paysans". Écrits philosophiques et politiques, Œuvres complètes, tome I (1926-1939). Paris : Vrin, 2011c.
- CANGUILHEM, G. “Traité de logique et de morale”. Écrits philosophiques et politiques, Œuvres complètes, tome I (1926-1939). Paris : Vrin, 2011d.
- CANGUILHEM, G. La connaissance de la vie Paris : Vrin, 2009.
- CANGUILHEM, G. Le normal et le pathologique Paris : P.U.F, 2005.
- CANGUILHEM, G. Écrits sur la médecine Paris : Le Seuil, 2002.
- CANGUILHEM, G. Idéologie et rationalité dans l’histoire des sciences de la vie : nouvelles études d’histoire et des philosophies des sciences Paris : Vrin, 2000
- CANGUILHEM, G. Études d’histoire et de philosophie des sciences Paris : Vrin, 1994.
- CANGUILHEM, G. Archives du Caphés, (GC. 29.5), Éthique médicale, 1993
- CANGUILHEM, G. Les maladies. Encyclopédie philosophique universelle, L’univers philosohpique, (André Jacob, Comp.), vol. 1. Paris : P.U.F., 1989.
- CANGUILHEM, G. La sante concept vulgaire et question philosophique. Cahiers du séminaire de philosophie n. 8 : La santé, Éditions Centre de documentation en histoire de la philosophie, 1988.
- CANGUILHEM, G. Une pédagogie de la guérison est-elle possible ? Nouvelle Revue de psychanalyse, n. 17, 1978.
- CANGUILHEM, G. La formation du concept de reflexe aux XVIIe et XVIIIe siècles Paris : Vrin, 1977.
- CANGUILHEM, G. L’idée de nature dans la théorie et la pratique médicales. Médicine de l’homme, revue du Centre catholique des médecins français, nº43, 1972.
- CANGUILHEM, G. Du développement à l’évolution au XIXe siècle Paris : P.U.F., 1962.
- CANGUILHEM, G. Le problème des régulations dans l’organisme et dans la société. Cahiers de l’Alliance israélite universelle, n 92, 1955.
- CARNAP, R. Meaning and Necessity : a Study in Semantics and Modal Logic Chicago: University of Chicago Press, 1956.
- CARNAP, R. Logical Foundations of Probability Chicago: University of Chicago, 1950.
- COURBAN, A. « Bioéthique ». Dictionnaire d’histoire et de philosophie des sciences Paris. P.U.F., 2003
- DAGOGNET, F. Georges Canguilhem, philosophie de la vie Paris : Les empêcheurs de penser en rond, 1997.
- DAGOGNET, F. Pour une philosophie de la maladie Paris : Textuel, 1996.
- DELKESKAMP-HAYES, C. « Is Medicine Special, and if so,What Follows ? An Attempt at Rational Reconstruction ». Sciences, Technology, and the Art of Medicine, European-American Dialogues. Eds. Delkeskamp-Hayes, Gardelle Cutter, M. Dordrecht-Boston-London : Kluwer Academic Publishers, 1993.
- DESCARTES, R. Les passions de l’âme Paris : Vrin, 2010
- ENGELHARDT, T. The Philosophy of Medicine Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 2000.
- EPICURE. Lettre à Ménécée Paris : Flammarion, 2009.
- FLECK, L. Genèse et développement du fait scientifique Paris : Flammarion, 2008.
- FOUCAULT, M. Dits et écrits, Tome. II. Paris : Gallimard, 2001.
- FOUCAULT, M. Histoire de la folie à l’âge classique Paris : Gallimard, 1972.
- FOUCAULT, M. Il faut défendre la société Paris : Seuil, 1997.
- FOUCAULT, M. Naissance de la clinique Paris : P.U.F., 2000.
- GADAMER, H. G. Philosophie de la santé Paris : Grasset, 1998.
- GIROUX, E. Philosophie de la médecine : Santé, Maladie, Pathologie Paris : Vrin, 2012.
- GIROUX, E. Après Canguilhem ; définir la sante et la maladie Paris : P.U.F., 2010.
- GORDJIN, B. Y.; DEKKERS, W. «Humain Nature, Medicine & Health care ». Medicine, Health care and philosophy, a European Journal, v. 12, n. 2, 2009.
- HIPPOCRATE. L’art de la médicine. Paris : Flammarion, 1999
- HIPPOCRATE. Sur le rire et la folie Paris : Rivages editeur, 1991.
- HARRIS, J. Bioethics Oxford: University Press, 2004.
- Hill, A. B. The Philosophy of the Clinical Trial. In: Statistical Methods in Clinical and Preventive Medicine Edinburgh-London: E. & S. Livingstone, 1962.
- HOTTOIS, G. Essais de philosophie bioéthique et biopolitique Paris : Vrin, 1999.
- JASPERS, K. Essais philosophiques, philosophie et problèmes de notre temps Paris : Payot., 1970.
- KANT, I. Écrits sur le corps et l’esprit Paris : Flammarion, 2007.
- KANT, I. Anthropologie du point de vue pragmatique Paris : Vrin, 2002.
- KEVLES, D. J. Au nom de l'eugénisme Paris: P.U.F., 1995.
- LANTÉRI-LAURA, G. « Normal et pathologique : esquisse d’un point de vue médical ». In: Actualité de Georges Canguilhem, le normal et le pathologique Paris : Institut synthélabo, 1993.
- LACHELIER, J. Du fondement de l’induction Paris: Pocket, 1993 [1871].
- LAGNEAU, J. Célèbres leçons et fragments Paris: P.U.F., 1964.
- LE BLANC, G. La vie humaine. Anthropologie et biologie chez Georges Canguilhem Paris : P.U.F., 2002.
- LE BLANC, G. Archéologie de la bioéthique. Revue de Métaphysique et de morale, n. 8, 2/2014.
- LECOURT, D. Humain posthumain Paris : P.U.F., 2003.
- LYCAN, W. G. Philosophy of Language : A Contemporary Introduction New York: Routledge, 2000.
- MACHEREY, P. « Normas vitales et normes sociales dans L’Essai sur quelques problèmes concernant le normal et le pathologique ». In: Actualité de Georges Canguilhem, le normal et le pathologique Paris : Institut synthélabo, 1993.
- NORDENFELT, L. Action, Ability and Health. Essays in the Philosophy of Action and Welfare. International Library of Ethics, Law, and de New Medicine, Springer Science & Business Media, 2000.
- NORDENFELT, L. On the Relevance and Importance of the Notion of Disease. Theoretical Medicine, n. 4, 1993.
- MORGAGNI, G.B. Sciences médicales, recherches anatomiques sur les sièges et les causes des maladies Paris : Hachette-BNF, 2009.
- PIGEAUD, J. Poétiques du corps aux origines de la médecine Paris : Belles lettres, 2008.
- PLATON. Alcibiade Paris : Flammarion, 1999b.
- PLATON. Cratyle Paris : Flammarion, 1999a.
- PLATON. Protagoras Paris : Flammarion, 1998.
- POTTER, V. Bioethics, Bridge to the Future Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1971.
- PÖRN, I. Health and Adaptedness. Theoretical Medicine and Bioethics, n. 14, 1993.
- SPICKER, S. F. The live-Body as Catalytic Agent: Reaction at the Interface of Medicine and philosophy. Evaluation and Explanation in the Biomedical Sciences Eds. Engelhardt, H. T. et Spicker, S.F. Dordrecht: Reidel Publishing Company, 1975.
- TEN HAVE, H. A. Bodies of Knowledge, Philosophical Anthropology, and Philosophy of Medicine. The Philosophy of Medicine Ed. Engelhardt, H.T. Dordrecht-Boston-London: Kluwer Academic Publishers, 2000.
- TURRI, J. Knowledge and the Norm of Assertion: An Essay in philosophical science Open Book Publishers, 2016.
- WEBER, M. La domination Paris : La découverte, 2015.
- ZANER, R. Conversations on the edge. Narrative of Ethics and Illness Washington D. C.: Georgetown University Press, 2004.
Fechas de Publicación
-
Publicación en esta colección
13 Mayo 2024 -
Fecha del número
2024
Histórico
-
Recibido
27 Mayo 2023 -
Acepto
17 Feb 2024